Para los grandes pensadores liberales,
lo popular es anti-económico
Supervisión: Alcira Argumedo
Investigación: Osvaldo L. Conde
La presente entrega tiene una sección breve ya editada en el blog bajo el título: “Vertientes Populares del origen de América Latina”. Al lector que sigue minuciosamente estos escritos, le sugerimos un repaso de esa sección que aparece en el índice aquí mismo a su derecha. Está casi al final del mismo.
Desde la conquista española, lo que se llamó América, fue condicionado por modelos liberales y conservadores en el siglo XIX; y en el comienzo del XX por la modernización asimétrica que experimenta el primer mundo en relación con ésta región; asunto que fortaleció el sentimiento colonialista del poderoso. Se trata de regímenes de representación, un ejemplo de ello fue el modelo de Sarmiento que distinguirá entre civilización y barbarie, crueldad manifiesta en la violencia y la exclusión de indígenas y negros, mujeres y clases populares. Tamaña pauperización de un régimen regional racista y clasista, mantiene a la clase trabajadora de América Latina en condición de sometimiento ideológico y económico en el transcurrir de su historia, desde la llegada europea al Continente.
Sin embargo, la esperanza sigue indemne: aparecen movimientos sociales que resisten la globalización imperial, nos referimos a grupos del estilo del Foro Social Mundial, iniciado en enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil. El Séptimo fue en Nairobi del 20 al 25 de enero de 2006. Congrega activistas de todo el mundo para debatir acerca de la pobreza, la violencia sexual, el SIDA, los acuerdos comerciales y la deuda de los países subdesarrollados. El Foro muestra los problemas de los pueblos africanos y ha enfatizado la necesidad de darles voz a 850 millones de personas
Desafiar al neoliberalismo es enfrentarse al capital financiero y sus personeros: FMI, Banco Mundial, OMC y similares, en una primera lectura es obvio que no hay gobierno en el mundo, mucho menos en el tercero, que confronte con estas entidades con alguna expectativa de triunfo. Ni siquiera la industrialización que reemplaza a la importación será efectiva si no se la acompaña de una reforma agraria masiva. Que es así, se demuestra en el fracaso socialdemócrata que pretende un desarrollo endógeno pero sin romper con la ideología capitalista. Mientras no sea el ser humano el objeto de la inversión y de la capacitación en la comprensión de las necesidades humanas en desmedro de las del capital, será imposible sostener la continuidad de la matriz popular e igualitaria. Osvaldo Sunkel, es un referente obligado de la economía endógena en América Latina, transcribimos algunas de sus declaraciones a “Cuadernos del Sendes”
(…) un país no es desarrollado o subdesarrollado por el nivel de ingreso no es el tema (…) El tema es otro, es el de la adquisición de la capacidad de diversificación dinámica y tecnológicamente innovadora de la base productiva. Es lo que los asiáticos decidieron que iban a hacer y lo hicieron. Primero Japón, después que salió perdedor y destrozado de la Segunda Guerra Mundial, pudo recuperar el poder industrial porque había acumulado capital social y humano, igual que Alemania. Después los demás países de Asia[1]
De las competencias humanísticas, sociales y democráticas se pueden establecer coincidencias a lo largo de la historia, tal como afirma Alcira Argumedo cuando cita a Arturo Roig.
(la) necesidad de encontrar caminos autónomos de interpretación de los procesos históricos y sociales, de recuperar una visión propia del mundo para dar respuestas a condiciones esencialmente semejantes, en pensadores y líderes tan disímiles entre sí o distantes en el tiempo como Bolívar, Artigas, Hidalgo, Morelos, Felipe Varela, Alem, Hostos, Martí, Sandino, Yrigoyen, Zapata, Villa, Mariategui, Haya de la Torre , Manuel Ugarte, Gabriel del Mazo, Lázaro Cárdenas, Perón, Juan José Torres o Velasco Alvarado, por mencionar solo algunos[2]
Sociedad y Naturaleza Humana
Ya en los principios del siglo XIX surge la crítica contra la economía de la riqueza de Adam Smith y sucesores. Fue Jean Simonde de Sismondi (1773-1842), quién la llamó “Ortodoxa”[3], denominación que aún permanece. La primera objeción contra la Economía Política fue que, para los clásicos, el objeto de ésta ciencia era la “riqueza” en lugar del “hombre”. En realidad se impulsó una suerte de “plutomamía”, aquél sistema impulsado por los ricos, donde estos se hacen cada más ricos y los pobres, mas pobres, eliminándose así la política económica. Thomás Malthus (1766 -1834), un economista típico de la ortodoxia, asevera que “los pobres son responsables de su propia suerte”[4]. Son muy significativas las palabras de Marx que responden a tamaña hipótesis: La pobreza es el vínculo positivo que conduce al hombre a experimentar como necesidad la mayor riqueza: la otra persona[5]
Al decir de Habermas: “Weber, Mead y Durkheim; merced en buena parte a los trabajos de Talcott Parsons (1902-1979) figuran como clásicos indiscutibles en la historia de la teoría sociológica”[6]. Parsons –sigue diciendo Habermas- “pone su investigación sobre la estructura de la acción social, bajo el lema tomado de Weber Toda reflexión teórica sobre los elementos últimos de la acción humana provista de sentido tiene necesariamente que empezar por las categorías “fin” y “medio”[7]
La compenetración de Parsons en Weber, según Habermas, lo llevó a describir convincentemente los tipos lógicos de relación social aplicables a todos los grupos. Es lo que deja publicado en "La Estructura de la Acción Social
1. Las Cuatro Infraestructuras
a. Adaptación: equivalente a las relaciones económicas por su capacidad de adaptación al medio
b. Capacidad de alcanzar metas: el poder que el sector político maneja para la realización de sus fines
c. Integración Social: regulación de las interrelaciones de las partes del sistema (mediante la cooperación comunitaria ).
d. Latencia: para el mantenimiento de patrones a través la cultura y el conocimiento técnico
2. La Reducción de
a. La orientación motivacional , o "expectativa estructurada", compuesta de elementos para analizar problemas que tienen interés para el actor social. Esta orientación incluye, entre otras cosas, el conocimiento y la evaluación de lo que los actores sociales pueden obtener al emprender una acción determinada, y qué "costos" habrán de pagar al participar en ella.
b. La orientación de valor. Ella es la que "da los criterios que son las soluciones satisfactorias a los problemas planteados en la orientación motivacional ", incluidos los criterios morales, que son particularmente importantes. El valor, según Parsons, es "un elemento de un sistema simbólico compartido que puede servir de criterio para la selección entre las alternativas de orientación que se presentan intrínsecamente abiertas en una situación".[8]
En definitiva, Parsons es un exponente principal del “Funcionalismo Estructural”, teoría líder en el enunciado que las sociedades se autorregulan a sí mismas que, determinan su razón de ser, por las necesidades básicas tales como orden, bienes y servicios, educación, protección de la infancia, etc.
Lo que no queda claro es el concepto de este autor sobre Marx, Anthony Giddens dice que el papel de Marx en Parsons es “asaz y escuálido” para agregar que la obra de Parsons no es mas que una teoría conservadora que ha tratado de ignorar a Marx. La relación humana-social no se conforma con “elementos simbólicos compartidos”; en ese sentido nos avisa Alcira Argumedo que: Las verdades a medias, los cautos silencios, acompañaron el desarrollo histórico del liberalismo, tanto en la matriz de la filosofía jurídico-política –con sus hombres libres, iguales y propietarios, organizados socialmente a través de un contrato- como de la versión de la economía política[9]
Parsons, resumidamente, opina que quien mejor cumple con los fines llegará más alto en la pirámide social. El elegido de Habermas, piensa que cada persona tiene el lugar que se merece dentro de la pirámide. Define que el fracaso de las sociedades es el fracaso individual… argumentos presentes en el mas acendrado liberalismo.
De Smith, pasando por Parsons-Habermas, retornamos a Carlos Marx en su opúsculo “Formas que Proceden a la Producción Capitalista
En este mismo escrito, Marx habla de formación económica concebida fundamentalmente como relaciones de propiedad o formas de producción, ya que Incluso allí donde sólo hay que encontrar y descubrir, esto ya muy pronto requiere esfuerzo, trabajo y producción...[11] Se conforman de este modo unas relaciones sociales de producción, las que Marx considera “modo de producción”. Definición que reaparece en el Libro III de “El Capital”, donde habla del modo de producción como de la forma históricamente determinada del proceso social de producción”[12]. En este panorama, el sentido de la propiedad se vuelve dinámico y su núcleo es el excedente y particularmente su apropiación
Finalmente vemos en la relación humana-social un valor vinculante imposible de obviar, porque es el que permite la comprensión racional de la necesidad de ésta relación y que trasciende tanto lo político como lo económico. Nos referimos al aspecto cultural. Algunos conceptos importantes son los de:
· E. B Tylor (creador de la antropología cultural ) resalta que la cultura es ese complejo conjunto que incluye el conocimiento, las creencias, las artes, la moral , las leyes, las costumbres y cualesquiera otras aptitudes y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad.[14]
· Bronisław Malinowski, pionero de la etnografía , considera la cultura como forma de comportamiento del ser humano. El hombre crea un ambiente artificial y secundario (1884-1942)[15].
· Ralph Linton: uno de los más destacados antropólogos estadounidenses de mediados del siglo XX. (1893 - 1953), configura la conducta aprendida y los resultados de conducta[16]
· Melville Herskovits (1895-1963). Antropólogo e historiador estadounidense que estableció firmemente los estudios africanos y afroamericanos en la academia , dice de la cultura “es la parte de ambiente hecha por el hombre. Considerando que la vida del hombre transcurre en dos escenarios: el natural y el social”[17]
Relación Económica-Política y Propiedad Privada
El tipo de pensamiento mencionado arriba, es al que se opone drásticamente el liberalismo en cualquiera de sus corrientes. Se le critica al Manifiesto Comunista que deje al individuo sin derecho a disponer como desee de lo que se apropie. Es impensable que el capital se transforme en propiedad colectiva Mucho menos aceptable para los liberales, es que el precio que se paga por tener "propiedad individual" pueda transformarse en dinero transferible y reutilizable como nuevo capital. Es común escuchar desde esta crítica, que Marx enseña a ganar colectivamente y perder individualmente. Propiedad es para esta ideología, el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
Aunque por el momentos se trata solo de teorías, empieza el presente a mostrarnos una búsqueda de los fundamentos del derecho de propiedad, basándose o bien en la personalidad humana o en la libertad individual. Se intenta que el propietario ya no pueda hacer lo que quiera con su propiedad si lesiona el bien público. Se observa en un número creciente de sociedades una intervención cada vez más acentuada del Estado. Aparece el llamado "capitalismo popular" tan extendido en Alemania (fábricas de automóviles Volkswagen, por ejemplo). Se inicia una forma más racional de propiedad en oposición a la tendencia estatal del comunismo. Se trata de un justo término medio entre el capitalismo y el comunismo, principalmente en sus formas económicas, aquél que están desarrollando en sus primeras etapas varios de los países desarrollados del mundo.
Democracia y Ciudadanía, según conceptos consagrados en la Cultura Occidental
Partimos del actualizado postulado de Habermas:
a) Carlos Marx: Obviamente, la reflexión de Habermas estriba en el pensamiento de Carlos Marx, que denunciaba su preocupación por las relaciones ciudadanas y democráticas, Barber, otro contemporáneo, las caracteriza como accountability y civility. La primera, “aliena la responsabilidad y hace de los políticos electos los únicos ciudadanos reales del Estado”. La segunda es “una voluntad incesante y una interacción sin fin con los otros participantes en la búsqueda de un terreno común para la vida en común”[19]. La cita bien puede contextualizarse en lo que declara el propio Marx:
Mi investigación desembocaba en el resultado de que, tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de «sociedad civil», y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la Economía Política (…) en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad , la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general.[20]
Es importante resaltar que Marx no está en contra de las libertades políticas, sino que cree que son el paso necesario hacia la verdadera libertad del hombre. Aquella deberá encontrar en los demás su realización y no su límite. Lo social debe reabsorber lo político, lo que fue su creación, lo que está separado. Debe recuperar su esencia escindida. Habrá libertad cuando el hombre no necesite reconocerse a sí mismo a través de alguna instancia externa.
Releamos ahora, desde otro punto de vista, la crítica fundamental que Marx dirige a la sociedad burguesa surgida de la revolución francesa: lleva hasta el fin la transformación de las clases políticas en sociales, es decir hace de las diferencias de clase de la sociedad civil solamente diferencias sociales, diferencias de la vida privada que no tiene significado en la vida política[21]. Marx ha sido frecuentemente acusado de holismo[22]. Sin embargo “El Capital” asevera Domenico Losurdo aparece como una denuncia del holismo que atraviesa la economía política y la tradición liberal. Veamos algunas de las proposiciones criticadas por Marx: "Para hacer feliz la sociedad -escribe Mandeville- es necesario que la gran mayoría se mantenga tan ignorante como pobre”[23] O también, cuando Marx dice en “El Capital” La riqueza más segura consiste en una masa de pobres trabajadores.
Hayek, sale al ruedo considerando como un hecho natural, inevitable y al mismo tiempo benéfico la miseria y la ignorancia de los trabajadores asalariados[24].
En nuestra polémica no podemos dejar de mencionar a Mandeville, sostenedor de una moral desprejuiciadamente laica que exige la asistencia dominical a la iglesia y el adoctrinamiento religioso como "obligación para los pobres y analfabetos, a los que en todo caso durante los domingos se debería impedir (…) el acceso a cualquier tipo de diversión fuera de la iglesia"[25]. No casualmente Mandeville era el autor preferido de Hayek, este inspirado en aquél pretende ser irónico con respecto a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, diciendo que al campesino, al esquimal y tal vez al abominable hombre de las nieves habría que darles "vacaciones anuales pagas[26]. Otra solución “hayekiana” es al problema del hambre del Tercer Mundo: Contra la superpoblación sólo existe un freno: que se mantengan y crezcan sólo aquellos pueblos que sean capaces de alimentarse solos[27].
b) Max Weber (1864-1920): La democracia clásica ateniense constituye para la teoría política de Occidente el primer ejemplo donde se desarrolla plenamente lo que Weber denominó “homo politicus”. La constitución de esta ciudad-estado se conforma sobre la base del principio político de “isonomía”, sinónimo de democracia. Sus instituciones serán ocupadas por ciudadanos. Las diferentes magistraturas, el Consejo —Bulé—, la Asamblea —Ekklesía— y los Tribunales —Heliea—, entre otras. La identificación de la ciudad-estado ateniense con el conjunto de sus ciudadanos supone la realización de la “politike areté”, significa que todos los ciudadanos se ponen en relación de cooperación e inteligencia en el espacio vital de la polis. Las exigencias políticas, sociales y militares que la democracia ateniense demanda a sus ciudadanos es que sirvan al Estado, para entender que significa realmente ser ciudadano de una comunidad política. La ciudadanía de la democracia ateniense supone el primer ejemplo de “homo politicus” de la historia política de Occidente
Weber tomará este principio más el que Hannah Arendt (1906-1975) establece explicando que las experiencias fundamentales de la política de Occidente provienen de dos realidades de la antigüedad: las “polis” griegas y la “res pública” romana[28]. De estas dos realidades deriva gran parte de nuestro vocabulario político. El concepto de ciudadano, la ciudadanía aparece por primera vez en ellas, y llega hasta nuestros días. Es en estos dos contextos políticos y, en especial, en la democracia ateniense donde se desarrolla por vez primera y de manera más completa el llamado homo politicus
[1] Universidad Central de Venezuela, septiembre-diciembre 2005, Caracas, Venezuela
[2] Ibíden “Los Silencios y las Voces…”
[3] “Nuevos principios de economía política, o de la riqueza en sus relaciones con la población” (1819),
[4] En “La Época del Economista: El Desarrollo del Pensamiento Económico Moderno” de Daniel Fusfeld, Fondo de Cultura Económica, 1970
[5] En “Marx y su Concepto del Hombre”, Erich Fromm, México 1973
[6] Habermas Jürgen, “Teoría de la Acción Comunicativa
[7] Ibidem
[8] Parsons Talcott, “El sistema social”, Revista de Occidente, Madrid, 1966.
[9] Op. Cit. “Los Silencios y Las Voces…”
[10] En “Formaciones Económicas Precapitalistas” de Marx y Hobsbawm (op cit)
[11] Ibidem
[12] Marx Karl, “El Capital” (vol. III), F.C.E, 8ª reimpresión, México 1973.
[13] Marx Karl, “Formas Económicas Precapitalistas”, México, Cuadernos Pasado y Presente, 1976.
[14] Tylor Edward. B, “La Cultura Primitiva ”. Madrid: Ayuso. Traducción al Español (1977).
[15]Malinowski Bronislaw, “Una Teoría Científica de la Cultura ”. Sudamericana, Buenos Aires, 1978
[16] Linton Ralph, “Estudio del Hombre”, Fondo de Cultura Económica. México 8° reimpresión 1970
[17] Herskovits Melville J, “El hombre y sus obras”. Fondo de Cultura Económica. 1952, México.
[18] Poulain Jacques, “Encuentro con Habermas”, en Le Monde Des Livres, 10.01.97, Traducción de Ramón Alcoberro (Universidad de Girona)
[19] Barber Benjamin, “La Democracia LiberalLa Vida Moral
[20] Marx Karl “Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política ”, Editorial Comares, España 200
[21] Marx K, “Crítica del derecho público de Hegel” en “Trabajos” vol. I C. Marx- F. Engels, Berlín 1955
[22] (del griego holos que significa todo, entero, total) es la idea de que todas las propiedades de un sistema (biológico, químico, social, económico, mental, lingüístico, etc.) no pueden ser determinadas o explicadas como la suma de sus componentes. El sistema completo se comporta de un modo distinto que la suma de sus partes. http://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
[23] Revista Herramienta Nº 27, Octubre de 2004
[24] Von Hayek F, Nuevos Estudios en Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas. Buenos Aires, EUDEBA, 1981.
[25] Mandeville, "Ensayo sobre la caridad y las Escuelas de caridad" [1729], en “La fábula de la Abejas ”, México, Fondo de Cultura Económica, 1982
[26] von Hayek Friedrich. “Derecho, Legislación y Libertad” Volumen II: “El Espejismo de la Justicia Social
[27] Declaraciones efectuadas a “Economía de Restaurante” del 6 de marzo de 1981
[28] Arendt H, “¿Qué es la política?”, Paidós, Barcelona 1997





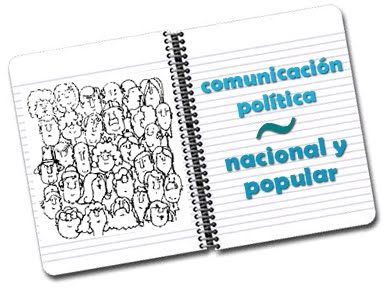
No hay comentarios:
Publicar un comentario